Siempre he sido una persona a la que le gusta la cotidianeidad y que no necesita grandes cosas, ni alharacas, para vivir una vida razonablemente feliz.
Siempre he sido muy sistemática, desde pequeña, y lo sigo siendo. Quizá soy un poco rutinaria. Incluso para algunos de mi familia excesivamente metódica y hasta cierto punto un poco rollo, porque para mí lo cotidiano, lo sencillo -eso sí, siempre con espíritu de mejora y superación en todo, pero sin necesitar que ocurran grandes cosas en mi vida para sentirme bien-, me hace sentirme feliz.
Por eso me siento abrumada por lo que nos está pasando con esta maldita pandemia, que no cesa, por las cosas, en general, que están ocurriendo, que te hacen pensar que incluso todo es susceptible de empeorar, cómo esta nevada que hemos tenido en el centro de España la semana pasada. A veces creo que es una especie de castigo divino.
Sigo viendo películas, reportajes y programas de hace poco más de un año, cuando aparentemente no pasaba nada. Todas esas cosas normales y corrientes que hacíamos todos: encontrarte con un amigo o amiga y darle dos besos, dar la mano, entrar en una tienda sin contar los que hay dentro, o si penar si me tengo o no que poner gel desinfectante a la salida y a la entrada o si me tengo o no que quitar los zapatos al entrar en casa. Casi todos los días me recorren ciertos pensamientos de angustia cuando me besan mis hijos pues pienso – Dios mío y si traen el virus con ellos y me lo pegan y yo se lo pego a mis padres.
Todo esto no porque sea excesivamente miedosa, que no lo soy. Mi madre dice que siempre he sido muy echada p´alante. Creo, como he escrito en varias ocasiones, que el miedo limita, recorta, evita vivir. No estoy hablando de tener precaución, sino de miedo, eso que hace que los demás puedan manejarnos y llevarnos a donde quieren.
Ayer veía una película con París como escenario, en un barrio popular, donde la gente entraba a comprar la baguette o flores o iba al mercado de frutas; donde la protagonista llegaba a casa de su hermano y le daba un beso. Las mascarillas eran impensables, inexistentes y, de nuevo, como tantas y tantas veces, sentí que las lágrimas afloraban, de nostalgia, de impotencia, angustia, por las cosas cotidianas perdidas.
No puedo evitar insistir a mis hijos, tened cuidado con esto con aquello, sin ser consciente de que forma parte de su edad, en plena juventud y de su vida, con mucho por vivir, no sentir ese miedo, aunque esta situación sea dura también para ellos.
Todas las canciones, los mensajes que nos transmiten desde todos los ámbitos es cuidado, prudencia y también ánimo, que acabaremos con esto.
Estoy llegando a un punto que por muy bonitas que me parezcan las canciones o los mensajes de la gente, incluso me molestan. Si realmente me pongo en la piel de esos otros a los que esto les está afectando tanto, por la muerte de familiares, por el hundimiento literal de sus trabajos, de sus negocios, empeoramiento de sus tratamientos, la verdad es que me pregunto cómo a esas personas no les sienta fatal escuchar estos mensajes.
Ya lo sabemos, pero hay que repetirlo. Si uno no está en lugar del otro, si no eres el otro, en una palabra, o si ese otro no es una persona a la que quieras más que a ti mismo, es difícil que te hagas una idea de cómo lo están pasando. y es fabuloso decir que no se salga si podemos trabajar desde casa y seguimos cobrando, o si somos funcionarios y tenemos un sueldo fijo, o no tenemos a nadie enfermo cercano, o a padres mayores que atender y no podemos desplazarnos o lo tenemos que hacer con mucha dificultad. Pero si te encuentras en esas situaciones, y dentro de esto hay situaciones mejores y otras más complicadas, Ay las cosas como cambian verdad.
Creo que ahora mismo la realidad virtual podría usarse para llevarnos a ser esos otros, como esas empresas que rotan a sus empleados por todos los puestos desde el peor al mejor, y cuando estemos cerca de ser ellos, seguro que no es solo que nos entristezcamos, es que seguramente caeremos en una profunda depresión.









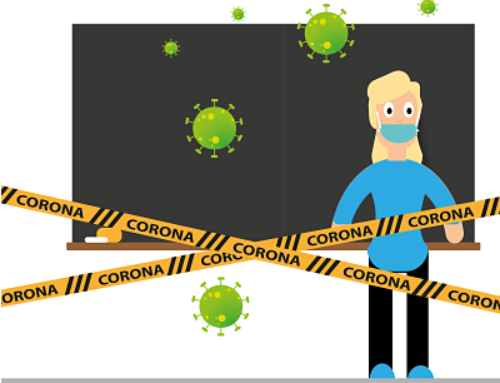


Deja un comentario